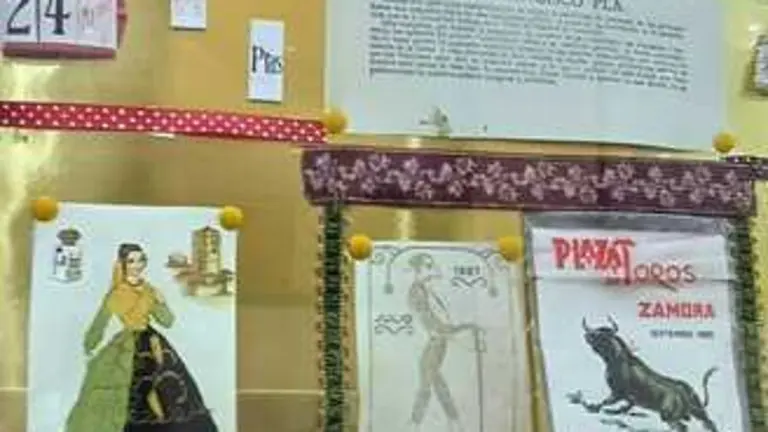Cada 1 de noviembre, el cementerio municipal de San Atilano se convierte en el punto de encuentro de numerosas familias que acuden al camposanto para rendir homenaje a sus seres queridos y mantener viva la tradición del Día de Todos los Santos. Detrás de este lugar de recogimiento hay un espacio con una larga historia: un cementerio que surgió tras una epidemia de cólera, creció al ritmo de la ciudad y conserva documentos y curiosidades que ayudan a entender una parte esencial del pasado zamorano.
¿Te apetece conocer su historia?. Nuestro guía es David Gago, concejal de Promoción Económica y Seguridad Ciudadana, que conoce al detalle la historia del camposanto, tras las visitas guiadas organizadas por la Cofradía de la Saleta en las que ha participado durante varios años.
Comenzamos. Antes de que existiera el cementerio de San Atilano, Zamora estaba llena de lugares de enterramiento. Las mujeres se sepultaban en el Hospital de Sotelo; los hombres, en el de la Encarnación, hoy sede de la Diputación. También se enterraba en las 27 parroquias que tuvo la ciudad, dentro de las iglesias o en los pequeños cementerios que las rodeaban, como en el Espíritu Santo, San Esteban o San Frontis. Hubo hasta 47 enterramientos, una práctica insalubre que preocupaba a la Junta Superior de Sanidad.

El Ayuntamiento de Zamora buscó entonces dos ubicaciones : uno junto a la ermita de San Atilano y otro en Tres Cruces. Pero, antes, desde el 1 de agosto de 1833, comenzaron los entierros en el cementerio de San Miguel, situado entre los actuales números 34 y 40 de la calle Cortinas de San Miguel. Aquel camposanto funcionó apenas un año y 22 días. Cuenta David Gago, que en ese tiempo acogió 81 cadáveres antes de clausurarse con la apertura del nuevo cementerio de San Atilano, que abrió sus puertas el 23 de agosto de 1834, en el mismo lugar donde se alzaba la ermita dedicada al obispo zamorano.
Las primeras personas enterradas fueron Manuela Sancho, de 70 años y vecina de San Cipriano; María Conde, de 61 y parroquiana de Santa Lucía; y Micaela Alfonso y Damiana Rosete, ambas de Santo Tomé y fallecidas en el Hospital “Colérico”.

El camposanto se levantó literalmente con las piedras de la ciudad. Para levantar la cerca del nuevo cementerio se utilizó piedra procedente de la derruida iglesia románica de San Simón, situada en la cuesta del Pizarro, junto al Duero, en una zona que aún hoy conserva el nombre de “la poza de San Simón”. Incluso la capilla tiene su anécdota: se cambió de sitio porque durante las misas los asistentes escuchaban las discusiones del encargado y su familia, que vivían justo detrás. Cansados del ruido, los fieles pidieron trasladarla al lugar donde se encuentra hoy, desvela Gago.
Los otros cuarteles: no bautizados, musulmanes y olvidados
El reglamento de régimen interior de 1881 revela otros detalles curiosos, según explica Gago: el cementerio contaba con un espacio reservado para los zamoranos sin recursos y también con una zona civil, destinada a quienes no profesaban la fe católica.
San Atilano también refleja la diversidad y las desigualdades de su tiempo. El cementerio cuenta con otros tres cuarteles especiales: para personas sin familia, el cuartel de los NO nacidos y un espacio en el que las tumbas están orientadas hacia La Meca, reservado a la población musulmana. Rincones distintos, unidos por la misma tierra y el mismo silencio.
GALERÍA DE IMÁGENES DEL CEMENTERIO. MARCOS VICENTE
Este 1 de noviembre, entre flores y recuerdos, San Atilano volverá a acoger rezos y lágrimas. Un lugar que nació del miedo al cólera y hoy se ha convertido en símbolo de memoria, respeto y curiosidad histórica. Porque cada tumba, cada piedra y cada nombre cuentan una parte de la historia de Zamora… una historia que, cada Todos los Santos, vuelve a respirar entre los cipreses.