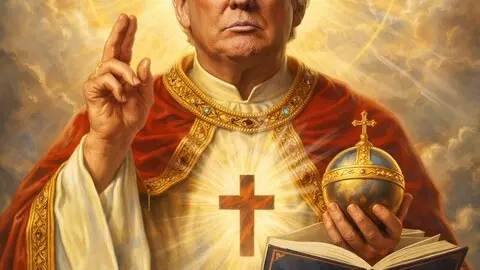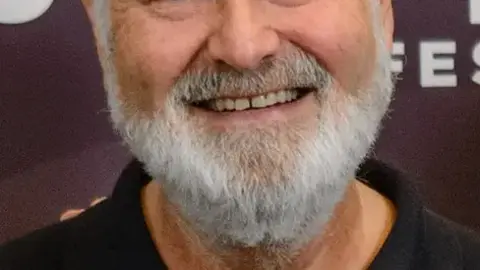El 26 de abril de 1986, el mundo asistió a uno de los episodios más graves de la historia moderna: el accidente en el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil. Más allá del impacto inmediato, aquel desastre dejó una huella profunda tanto en el medio ambiente como en las decisiones políticas sobre el uso de la energía nuclear en Europa.
Durante una prueba de seguridad mal ejecutada, una serie de errores humanos, fallos de diseño y deficiencias estructurales provocaron una doble explosión que destruyó la cubierta del reactor. El incendio posterior, alimentado por grafito, liberó una gigantesca nube de material radiactivo que se elevó hasta 1.500 metros sobre la planta. Mientras los llamados "liquidadores" arriesgaban su vida para contener los daños inmediatos, la atmósfera ya se encargaba de transportar la amenaza mucho más allá de Ucrania.
Las condiciones meteorológicas fueron determinantes. En los días siguientes, las corrientes de aire llevaron la radiactividad primero hacia Bielorrusia y los países bálticos, para después alcanzar Escandinavia. El 28 de abril, los sistemas de vigilancia de la central sueca de Forsmark detectaron niveles anómalos de radiación, encendiendo las alarmas internacionales. La procedencia del escape, inicialmente incierta, no tardó en señalar a la planta soviética.
La evolución de los vientos llevó la nube hacia Alemania, Suiza y otras zonas de Europa Central, provocando que la radiactividad ambiental se multiplicara en varios puntos del continente. Italia, donde el debate nuclear ya era intenso, también se vio afectada a comienzos de mayo. La lluvia desempeñó un papel crítico en el proceso de "lavado" atmosférico, depositando sustancias como cesio-137 e yodo-131 sobre los suelos agrícolas.
Las reacciones gubernamentales fueron dispares. Mientras en algunos países se intensificaban los controles de alimentos y se imponían restricciones —especialmente en el consumo de leche y verduras de hoja ancha—, otros minimizaron el alcance de la nube en un primer momento. El caso más llamativo fue el de Francia, donde inicialmente se aseguró que la radiación no había traspasado sus fronteras.
En medio de la confusión, Chernóbil puso en evidencia algo que hasta entonces muchos preferían ignorar: los problemas ambientales no entienden de fronteras. La catástrofe aceleró el nacimiento de movimientos ecologistas, modificó políticas energéticas y dejó una lección que todavía resuena: la cooperación internacional es indispensable para hacer frente a desafíos globales.
Hoy, 39 años después, el sarcófago que cubre el reactor continúa siendo una herida abierta en la historia de la humanidad, recordando los riesgos asociados al uso de la energía nuclear y la fragilidad de nuestros sistemas de prevención.