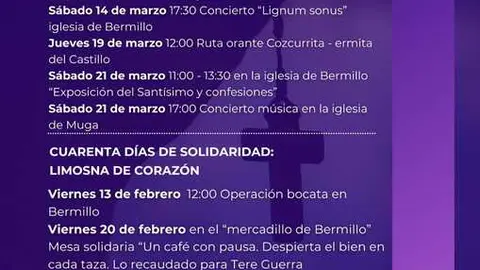Crece en los claros del alcornocal de Cerezal de Aliste, el más extenso de la Península, como una antorcha con sus flores amarillas. Su tallo hueco y recio destaca entre la jara. Los locales la llaman cañaheja (Ferula communis), una planta humilde y olvidada que durante generaciones formó parte de la vida cotidiana en los pueblos de Aliste, Sayago o Tábara.
“Servía para todo”, recuerda Braulio Mielgo, vecino de Castro de Alcañices. “La cortábamos cuando estaba seca, en agosto o septiembre, y con ella hacíamos, sobre todo, "tarabillas", para formar pequeños molinillos que se movían con el viento y "espantaban" pájaros de viñas y cosechas. Algún caminante ha recuperado aquellos "molinillos" en la ruta del Alcornocal de Cerezal, como testigos de un tiempo en el que del monte se aprovechaba todo y nada era mero adorno.
La cañaheja —también llamada caña vieja o caña amarga en zonas rurales de Zamora y Salamanca— formaba parte de ese conocimiento rural transmitido de padres a hijos, donde cada planta tenía su función y su tiempo. Su tallo hueco servía también de yesca para encender fuego o como material para fabricar utensilios ligeros. En varias zonas de Castilla y León y de otras partes de la Península, fueron usados para fabricar varas, cayadas, cañas de pesca, incluso juguetes.
VÍDEO
Hasta se han utilizado para inmovilizar patas rotas de animales, (“entablillar”), gracias a su rigidez relativa y forma adecuada. Y en zonas como Ávila (Narrillos del Rebollar), se han empleado para fabricar juguetes e instrumentos deportivos o musicales.

Su presencia en la ruta del alcornocal de Cerezal de Aliste es un recordatorio de esa relación entre el paisaje y las manos que lo trabajaban. Sin embargo, los pastores la evitaban. En la cultura popular se decía: “Donde hay cañaheja, guarda la oveja.” Una advertencia que recordaba que, aunque crece en zonas de buen pasto, su consumo podía ser mortal. La toxicidad de esta planta se debe a unos compuestos llamados ferulinas, que pueden provocar hemorragias y parálisis en el ganado. En cambio, cuando estaba seca, su madera ligera ya no representaba peligro, y era entonces cuando se cortaba para los usos domésticos.
Con la modernidad, la cañaheja cayó en el olvido. Ya nadie la corta ni la seca. Sin embargo, sigue ahí, creciendo entre alcornoques y encinas, testigo silencioso de un modo de vida que se extingue a la misma velocidad que el conocimiento de las plantas del monte.
Hoy, donde antes giraban aquellos molinillos de cañaheja movidos por el viento, se alzan los gigantes eólicos. La misma fuerza invisible que antes servía a los campesinos ahora mueve las aspas del negocio energético que domina el paisaje y "espanta" el silencio. Más allá del valor económico de estos molinos de viento, en la provincia, el valor de la cañaheja es otro: el de recordar la sabiduría de un pueblo que sabía vivir con lo que la tierra le daba.